El Ser Docente: Una Mirada desde la Experiencia
"Formar al profesorado para que esté a tono con la sociedad
presente y futura es un tema que a todos nos ha de preocupar de forma
ineludible, entre otras razones, porque constituye la base para mejorar la
enseñanza que impartimos en nuestras aulas y sobretodo para conseguir una mayor
calidad en la misma.”
Pedro Román Graván
Rosalía Romero Tena
(Universidad de Sevilla, España)
EL SER DOCENTE: UNA MIRADA DESDE LA EXPERIENCIA
Autora: MARÍA NATIVIDAD
ROMÁN
21 de Marzo de 2016.
Revisando ideas de Kenneth M. Zeichner (s/f, Universidad de
Wisconsin Madison) traigo a colación la siguiente: “(…) las expresiones
profesional reflexivo y enseñanza reflexiva se han convertido en lemas
característicos a favor de la reforma de la enseñanza y la formación del
profesorado en todo el mundo (…)”
El autor sigue diciendo que “(…) El concepto del maestro como
profesional reflexivo reconoce la riqueza de la maestría que encierran las
prácticas de los buenos profesores". Asimismo, continúa haciendo una reflexión
sobre el hecho de que “(…) desde la perspectiva del maestro concreto, significa
que el proceso de comprender y perfeccionar el propio ejercicio docente ha de
arrancar de la reflexión sobre la propia experiencia (…)”
Efectivamente comparto ampliamente las ideas anteriores. Y lo que
hoy me trae aquí, a compartir con quienes me lean, tiene que ver mucho con el
ejercicio docente y con la práctica reflexiva de la docencia.
¿Es el docente de educación media un docente reflexivo?, en otras
palabras: ¿el docente de educación media reflexiona sobre su propia
experiencia?, responderles con un Sí o No, sería una actitud un tanto temeraria
de mi parte. Sin embargo, deseo traerles una reflexión sobre mi propia práctica
pedagógica, en tanto docente de aula de educación media general, y como docente
universitaria.
A partir de aquí, les relato un ensayo, que a propósito de este
blog construí para compartir con ustedes.
Haciendo un poco de historia, cuando trabajaba en el Liceo
Bolivariano “Jesús A. Marcano E.” de Marigüitar, municipio Bolívar del estado
Sucre, ese liceo fue tomado como Liceo Bolivariano Piloto (durante el año
2004). En ese entonces, nos llegó de inmediato el diseño curricular con la
respectiva corredera: adaptarse a los lineamientos de la Reforma Curricular de
Liceo Bolivariano. ¿Quién tomó en consideración a los actores docentes para tal
acontecimiento?, evidentemente nadie. Debimos de adecuarnos a tales
lineamientos sin la respectiva orientación, formación, organización,
planificación que deriva de tal situación.
Nos preguntábamos ¿cuál habría sido la base curricular, que el
entonces Ministerio de Educación y Deportes, habría tomado en consideración
para llevar adelante este programa?, ¿cuáles autores e investigadores notables
podían orientarnos con sus teorías sobre este diseño curricular?
Realizamos
equipos de trabajo entre las diferentes áreas para desarrollar mesas de trabajo
para entender, comprender, y asumir una postura sobre el currículo ofertado.
Entonces nos propusimos escudriñar entre
teorías, enfoques pedagógicos, modelos curriculares revisando a Posner, G.
(1998) y otros autores como Hoyos, S., Hoyos, P. y Cabas H. (2004).
En la búsqueda, discusiones y tiempos dedicados al trabajo en
equipo, entendimos que la concepción
curricular del Liceo Bolivariano estaba sustentada en los Modelos Pedagógicos
Progresista (Constructivista) y Pedagógico Social. Atrás se habían quedado los
modelos tradicionalista y transmisionista (conductista). Pero que eso lo
reflexionara el docente, confrontar sus propias prácticas con esta nueva
novedad, habría que reinventarse una forma más ingeniosa de actuar en el aula.
Pese a todas las innovaciones que pudiese traer la reforma
curricular, sentíamos que seguía haciendo gran peso en las aulas la actitud,
las concepciones del docente mero transmisor que ha ejercido un dominio
indiscutible en la enseñanza, haciendo del educando un receptor pasivo de datos
e informaciones.
Actuar ahora, bajo estos enfoques curriculares, implicaba una
nueva forma de concebir la práctica de aula. Propiciar un novedoso estilo de
trabajo que muy pocos están dispuestos a enfrentar, sobre todo por la visión que
se debe tener del alumno, ya no como cajita acumuladora de aprendizajes, sino
como un ser activo capaz de exigir, propiciar y construir su propio
aprendizaje.
Como dijese
Hoyos, Hoyos y Cabas (2004), el eje fundamental del modelo pedagógico progresista “... es el progreso de
los alumnos a través de su experiencia en el mundo, estimulándolos
secuencialmente hacia estructuras cognitivas y conceptos cada vez más
elaborados, partiendo de lo que ya saben, de sus experiencias anteriores.” (p.
48).
La noción es que se interviene al alumno en sus conocimientos
previos, qué es lo que conocen, influyéndolos y modificándolos a través de su
experiencia en la escuela. Esto lo logra el docente sólo por medio de
experiencias ricas, confrontadoras y prácticas contextualizadas. De aquí, que
el profesor se convierte en facilitador
y estimulador del desarrollo del proceso educativo, aplicando
metodologías innovadoras y creando ambientes acordes a las experiencias de
desarrollo.
Para estos autores el modelo pedagógico social concibe a la escuela, al docente como agentes
de cambio sociales. Es decir; capaz de
transformar la realidad en función del bien común. Es lo que muchos escritores
definen como Escuela para la vida. Esto supone que la escuela
cumpla con su encargo social, formar al tipo de hombre que la sociedad reclama
de acuerdo a sus necesidades, intereses y problemas, teniendo como referencia
el contexto geohistórico y político. Lograr ese encargo social es una dura
batalla que se debe librar en la escuela, no es una tarea fácil.
La concepción curricular del liceo bolivariano se sustenta en un
diseño por procesos donde se incluye el desarrollo de las habilidades del
pensamiento, abandonando los contenidos convencionales y diseñando proyectos
educativos.
Un gran exponente, Stenhouse (en Posner) con su teoría del Diseño
Curricular por Procesos, enmarcada dentro del modelo pedagógico
progresista, aclara que este modelo
pasa de un currículo por objetivo a uno por procesos, y sus características más
importantes son la flexibilidad, la autoevaluación y el carácter flexible
compartido y comprensible, aspectos resaltantes del currículo del liceo
bolivariano, el cual rompe con el currículo tradicional, hacia uno enmarcado en
un proyecto global, integrado y flexible que facilite la solución de problemas
comunitarios.
En este caso, este currículo debía convertirse en un medio para
comunicar los principios y rasgos de un propósito educacional, abierto a la
discusión crítica para poder hacerlo
efectivo en la práctica, y poder transformarlo en un potente instrumento de
gestión institucional. Cosa que dista mucho de la realidad.
Por otro lado, inciden en este currículo las propuestas
curriculares habidas dentro del modelo pedagógico social (tomado de Posner): la
de Kemmis (1986), el Currículo Crítico, basada en las teorías de Júrgen
Habermas, que trata de formar a un hombre que conjugue teoría y práctica, que
construya y aplique teorías, sea capaz de lograr su autonomía a través del
trabajo cooperativo, autoreflexivo y dinámico para luchar contra la injusticia
social construyendo proyectos de vida en comunidad.
También está la propuesta de Stenhouse (1984, en Posner) quién
expone su Currículo por Investigación en el Aula, considerando a la
investigación como el arma para mejorar el proceso de enseñanza, por cuanto se
relaciona el entorno escolar con su ambiente exterior. Él propone la
elaboración de proyectos que se relacionen con los problemas sociales, los
cuales deben sistematizarse y comprobarse, para posteriormente discutirlos en
forma crítica, posibilitando el surgimiento de nuevos conceptos al servicio de
la investigación, de la comunidad y de la sociedad.
Bajo esta propuesta el docente deja de ser un simple transmisor de
conocimientos para convertirse en cuestionador de su propia práctica, un
docente “práctico reflexivo” como lo denomina Schön, o un “intelectual
transformativo” como lo nombrara Giroux, que son los roles que le corresponde
al educador como promotor de cambios, en
el que la acción educativa que él ejerce no sólo forma parte de un proyecto
pedagógico, sino también actúa como un “estratega social”, término que otros
investigadores modernos utilizan, para definir al ser que enfrenta las fuerzas
del entorno social.
Por último, se encuentra la propuesta del Currículo Comprehensivo
de Abraham Magendzo (1991, en Posner), en éste; se incluyen estrategias para
enfrentar la vida, y como expresan Hoyos, Hoyos y Cabas (2004), en este
currículo, se “(...) considera la cultura como una trama antropológica en la
que convergen varias culturas y en la que permanentemente se propende por un
proceso de búsqueda, de valoración, de negociación, de crecimiento y
confrontación entre la cultura universal y la cultura de la cotidianeidad.” (p.
52).
Entonces, este
currículo se construye por medio de un análisis cultural, de una planificación
integral, de la investigación, orientado hacia métodos colectivos e
individuales de trabajo, de donde surge el Proyecto Educativo Integral
Comunitario (PEIC) como respuesta.
Todas y cada uno de estos enfoques curriculares influyen
notablemente en el diseño curricular del Liceo Bolivariano, en el cual se han
tomado los referentes y concepciones más factibles y pertinentes, de acuerdo al
contexto sociohistórico de nuestro país.
Sin embargo, el enfoque teórico es hermoso, más la práctica y la
realidad es una tiniebla. No hay una misión, un propósito claro. La pedagogía
de la Pereza se ha instaurado en las aulas. Pereza la del docente, pereza la
del alumno. Es un "No hacer
Nada" lo que se ha privilegiado en nuestras aulas de clases.
Si detallan cuanto les he dicho anteriormente, se observa que bajo
los enfoques que he citado, el currículo no es tal y como lo conciben los
docentes en su ámbito de trabajo cotidiano: la norma escrita emanada de la
autoridad oficial, y sobre la cual; hay que someterse para organizar nuestras
actividades académicas. Al contrario; se vislumbra una visión más sociológica
que pedagógica, más compleja que el carácter simple que siempre le han
infringido. Es un reto al pensar, actuar del educador, que los debe obligar a
quitarse el velo de la mente y poner a prueba su propia actuación, frente a un
currículo que se aleja del tecnicismo y representa en realidad, una propuesta
para enfrentar problemas educativos, políticos, sociales y culturales de
nuestro País. Porque vamos a estar claros, la educación es una grandiosa arma
para educar al ciudadano que amerita nuestra sociedad. Es como lo visualiza
Stenhouse: el currículo como solución de problemas. Pero trastocar el currículo para beneficio de
otros sectores, ya es cosa seria y de otro calibre. Nos alejamos entonces del
verdadero objetivo que es enseñar, educar, formar a ese ciudadano, culto,
honesto, con elevados conocimientos, con una alta moral, ética y una sólida
formación en valores. Eso sí es otra cosa.
Si en verdad existen intenciones serias de producir cambios en la
educación en el sector educativo del País, el conjunto de los actores,
corresponsables de la Educación, deberían iniciar en profundidad un análisis
profundo del papel que han jugado en los últimos tiempos, y visualizar el rol
que de ahora en adelante, deben desempeñar como pioneros de un diseño, que
hasta ahora, sólo ha seguido plasmado en papeles. Entonces, se debe estudiar,
profundizar y centrar la atención en las
divergencias entre el currículo oculto y el oficial, para la comprensión de las
fuerzas sociales, políticas e históricas que involucra, todo lo cual incide en
la práctica pedagógica.
Todo esto con un
sólo propósito: mejorar la escuela y el currículo, y esto significa que
estaríamos contribuyendo a la transformación de nuestra sociedad.
Referencias:
Hoyos, S.,
Hoyos, P. y Cabas H. (2004). Currículo y Planeación Educativa. Colombia:
Magisterio.
Posner, G.
(1998). Análisis de Currículo. Colombia: D´VINNI.
Zeichner, K. M.
(s/f, Universidad de Wisconsin Madison)



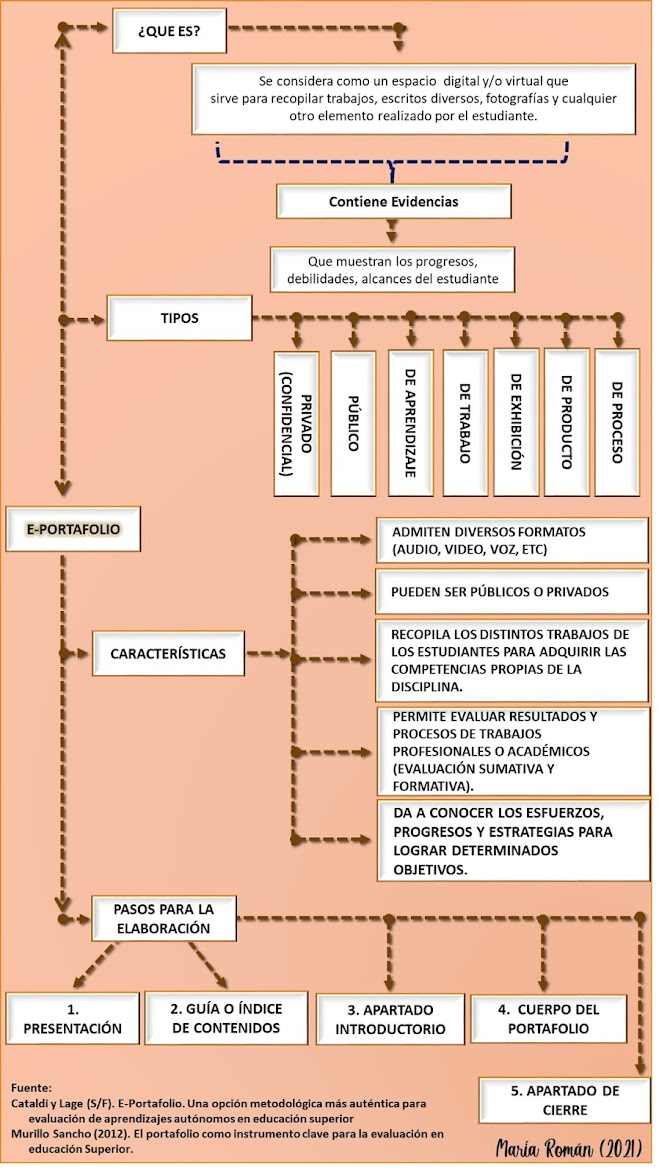
Comentarios
1. Permite recabar mucha información sobre el estudiante, un medio de explicación y comprensión, porque ayuda a dilucidar las causas y las razones del fenómeno evaluado (Cerda, 2003).
2. Construcción y reconstrucción de experiencias, saberes que llevan a descubrirnos y redescubrirnos en una realidad del contexto socio-cultural.
3. Se confronta Saber-Escolar con el Saber-Social.
4. Se genera conciencia crítica y reflexiva.
5. La evaluación posibilita una investigación-acción sobre la propia práctica, bajo la metodología de la observación y la reflexión.
Y muchas otras ventajas…
La innovación del curriculum donde se aplique la estrategia del docente como ente transformador, no puede perder jamás de vista el objetivo innato de este: ENSEÑAR.
En este sentido me gustaría comentar sobre la interrogante ¿Es el docente de educación media un docente reflexivo? Al igual que tu creo que mas allá de un Si o un No es necesario preguntarnos que estamos haciendo nosotros como docentes para colaborar en esta transformación?¿ cual debe ser mi participación en dicho proceso? Estoy convencida de que si comenzamos a respondernos estas preguntas daremos inicio una nueva era no solo de docentes reflexivos sino consientes de lo que hacemos y sobre todo para que lo hacemos ....
Que bueno es saber que colegas sueñan con un cambio radical en el proceso de la educación, nos unimos?
Un cambio de diseño sería recomendable en el entendico de que el que disponemos es, en primer lugar antiguo, y en segundo lugar con fallas. Corregir desde el punto de vista curricular es una tarea necesaria para avanzar en la formación del individuo de tiempos postmodernos. Contribuir como profesionales de la docencia en este sentido nos permitirá avanzar en el contexto académico, cultural y evidentedmente en el desarrollo de una sociedad más justa y con mayores posibilidades de avance y desarrollo.
Te felicito por tus aportes al Blog.
Comparto contigo ampliamente cuando dices que: "La pedagogía de la Pereza se ha instaurado en las aulas. Pereza la del docente, pereza la del alumno. Es un "No hacer Nada" lo que se ha privilegiado en nuestras aulas de clases."
Es esa pereza del docente y del alumno, el "No hacer Nada", que entiendo y percibo como una metáfora para encuadrar una práctica pedagógica sin reflexión, sin acción.
Tu metáfora, suena tal como lo expresa Freire cuando habla de una "Pedagogía Bancaria", aunque muchos de nosotros no sintamos que seamos depositadores de conocimientos inútiles, pero eso es lo que justamente pasa en nuestro sistema educativo. La incongruencia entre lo que se dice y lo que realmente se hace. Docentes que verbalizan aplicar la teoría constructivista del aprendizaje, y resulta que están anclados en sus propias concepciones tradicionales. Ni siquiera construyen sus proyectos de aprendizaje con sus estudiantes, sólo los copian de sus colegas y abordan los contenidos mecánicamente.
Ahora bien, por qué comparto tu expresión de la "Pedagogía de la Pereza", "Un no hacer nada". Porque efectivamente, el resultado de la educación en Venezuela, analizado por la UNESCO, tristemente remite a fuertes deficiencias en la tarea docente, en la formación y autoformación del docente de hoy. Y no sólo eso, la preparación del estudiantado en las aulas venezolanas se traduce en desmejora de la calidad de la educación.
Nuestra calidad educativa está en entredicho, y esa es una realidad que nadie puede tapar con un dedo.
Cariños, Leida
En mi experiencia como docente universitario he encontrado muchas fortalezas y también muchas debilidades. Entre las fortalezas se pueden enumerar: la entrega, dedicación, vocación, amor por los estudiantes, mejoras a las estructuras físicas de las instituciones para adaptarlas a los tiempos actuales. Entre las debilidades se encuentran: falta de preocupación de muchos docente para que la teoría sea llevada a la práctica; que sirva de estímulo y favorezca el diálogo constante con el entorno, poco apoyo oficial para adaptar tecnológicamente todas las instituciones del País a todos los niveles del proceso; a esto se suma los bajos salarios que devengan nuestros docentes, favoreciendo la desmotivación y el conformismo. Aún enumerando estas debilidades, pienso que es exagerado afirmar que los docentes gozan de "no hacer nada".
Por otra parte, es necesario buscar nuevas estrategias para gerenciar cada día mejor el proceso de formación educativo. En sintonía con lo antes expuesto, Paulo Freire insiste en que el proceso educativo debe estar encausado en la praxis andragógica, la cual otorga un rol relevante a los conceptos de emancipación, horizontalidad, participación crítica, construcción dialógica y socialización del conocimiento, mediante la relación dialógico-emancipadora entre el pensamiento crítico y su accionar en la praxis andragógica.
Por consiguiente, apartando los matices politiqueros de quienes han tomado el pensamiento de Freire para provecho personal y no para procurar una transformación del proceso educativo venezolano, se puede sostener que sus ideas son innovadoras y aplicables a nuestro sistema educativo. El conocimiento es emancipador en sí mismo. De aquí que la praxis andragógica propuesta por este autor es una invitación a la madurez progresiva en el proceso de empoderar a nuestros estudiantes en las diversas disciplinas del saber. El poder es para crecer, dialogar, convivir, transformar el entorno social, la cultura donde se habita.
Comparto con Uds. la frase de Mery Olson (1996): “Alentar a los maestros a ser investigadores es una forma de establecer un sentido de valía y dignidad, y de posibilitar un sentimiento de esperanza, capacidad y saber.”
Esta autora admite la reflexión sobre la práctica, toda vez que existan maestros deseosos de investigar prácticas educativas para poder dignificar y revitalizar su propio trabajo. Aquí entra justamente la “Autoreflexión sobre la práctica”. Porque justamente según la autora, la práctica pedagógica se configura como un espacio para experimentar, compartir, aportar, construir, reconstruir, inventar, recrear, innovar… muchas cosas que le permitan al docente utilizar nuevas prácticas y experiencias pedagógicas.
Según Olson, el docente debe fijar su mirada en el aula; esta es una forma de proceder como maestro investigador porque se está preocupando por aspectos propios de su trabajo, los convierte en interrogantes, los reflexiona y los comprende. Así se logran más acercamientos y su quehacer cobra sentido.
Me pregunto mis estimados, de acuerdo a lo que han comentado: ¿estará el docente revisando sus concepciones docentes, su accionar pedagógico para asumir una nueva postura en el aula?
Revisando en las ideas de Olson, de momento pienso que la reflexión sobre la práctica nos va a permitir interrogarnos sobre nuestro propio accionar en el aula, pero esa interrogación a mi manera de ver, requiere de cierto compromiso, de formación, de autoanálisis, de respeto por todo lo que hacemos, de amor, responsabilidad por nuestro trabajo. Esa misma reflexión nos va a permitir: cuestionar lo que decimos o no decimos; hacemos o dejamos de hacer; descubrir nuevos conocimientos; aceptar varios métodos en busca de la verdad; incitar a nuestros alumnos a preguntar, observar, reflexionar, interpretar y comprender el mundo sin fragmentarlo; buscarle el sentido a nuestra acción educativa; sentir curiosidad y asombro por todo lo que nos rodea; interesarnos no sólo por lo que enseñamos sino el por qué y para qué lo hacemos; en fin, cuando muchas de estas cosas realmente sucedan, el docente se encamina hacia la búsqueda de criterios de calidad, haciendo de su práctica un espacio propicio para la sensibilidad, la imaginación y la investigación.
REFERENCIAS:
Olson, M. W. (1996). La investigación acción entra al aula, AIQUE, Argentina.
Pedagogía de la Pereza, el "No Hacer Nada" puede ser una metáfora dura y cruel para muchos docentes que ejercen con dignidad, ética, responsabilidad, placer el maravilloso acto de educar. No generalizable por cierto, puesto ha sido una franca opinión de quien suscribe, ante una realidad sensiblemente vivida, día a día en los centros escolares donde asisto como tutora de Práctica Docente.
Es duro, triste recorrer Centros de Práctica Docente donde se privilegia la pereza por sobre el trabajo; la irresponsabilidad sobre la responsabilidad; aplaudir la mediocridad por sobre el talento, el conocimiento, la integridad. "No hacer Nada", es una realidad porque hay que egresar bachilleres tengan o no conocimientos, y no hace falta que aprendan, porque lo que hace falta es que engrosen las filas de aspirantes a estudiar en una Universidad.
Nuestra responsabilidad es infinita, pero como dice Pérez Esclarín (2010) "... estudiar y aprender suponen esfuerzo, trabajo, dedicación, responsabilidad…" Aspectos fundamentales que descansan en el más profundo olvido de quienes enseñan y aprenden (docente y estudiante).
Te pregunto:
¿Están formando nuestras Instituciones Educativas ciudadanos aptos, éticos, responsables para la sana convivencia en nuestra sociedad?
¿Hay excelencia en la calidad educativa de nuestras Instituciones Escolares?
¿Tenemos o no, los docentes parte de la responsabilidad por la formación del ciudadano que egresa hoy de los centros de estudio?
Como lo plasman Rodrígo, Rodriuez y Marrero (1993), el docente adquiere explícitamente significados durante su formación, adicionalmente se tiene un bagaje de experiencias acumuladas desde su vivencia como estudiante, que conforman la "estructura latente" que da sentido a la enseñanza, a la mediación docente en el curriculum.
De esta manera las concepciones de los docentes acerca de la educación, enseñanza, del valor de los contenidos y procesos propuestos para el curriculum, además de sus condiciones de trabajo, le orientarán para interpretar, decidir y actuar en consecuencia. Entra en juego constantemente esas teorías pedagógicas personales logradas en el tiempo, como resultado de los conocimientos y experiencias personales, denominadas por los autores reseñados como teorías implícitas, con enfoque socioconstructivista.
Por eso desdeñar de alguna forma la cultura de los pueblos para querer inyectar un nuevo sistema de valores y creencias desde la escuela, no solo es arriesgado para el plan que se desea implementar, sino que podría tener oposiciones puras por convicciones arraigadas, que aunque la propuesta sea la mejor hasta el momento, la forma como se pretende implementar no permite que la mayoría necesaria se apropie de dicho plan. Confluyendo sinergias en la formación del profesorado, a través de círculos de formación, por llamarlos de alguna manera o los colectivos que ya existen, más que impuestos que sean solicitados y por convicción ganados a esto y no iniciar con loas y alabanzas a políticos de turno, hacerlo con mensajes propios del área pedagógica que lleven a la reflexión, con algún video o pensamiento de quienes han liderado o lideran en la pedagogía crítica, por ejemplo.
Muy importante entonces, considerar cuál es la influencia de la cultura en el pensamiento del docente y la estructura interna de sus representaciones que dan forma a su práctica didáctica, para poder trabajar en la formación hacia la transformación dentro del ámbito escolar, desde una pedagogía crítica.
Referencia:
Rodrigo, M., Rodríguez, A. y Marrero, J.(1993). Las Teorías Implícitas - Una aproximación al conocimiento cotidiano. Visor Distribuciones, S.A. Madrid, España.
El Proyecto de Aula, tal como lo define el MPPE (2007) se centra en la investigación acción, cuyo escenario es construido por los actores comprometidos, creando las condiciones que permitan el trabajo cooperativo sobre la base de situaciones reales del contexto, y con acciones que impliquen prácticas y desarrollos que afectan al ser humano en sus condiciones de vida.
Una de las cosas que siempre me ha intrigado es: ¿Por qué muchos docentes han desvinculado los Proyectos de Aula del verdadero sentir, intereses de sus estudiantes?, ¿Por qué muchos Proyectos de Aula carecen de situaciones reales de sus contextos de acción?, ¿Por qué muchos docentes se copian los Proyectos?
Saludos cordiales
REFERENCIAS:
MPPE. (2007). Planificación por proyectos. Material digitalizado.
“Todos tenemos que entender y asumir que la educación exige compromiso y entrega, que no puede reducirse a un aspecto técnico, sino que es esencialmente un aspecto ético y humano, que toca las fibras del alma. Los educadores que han perdido la ilusión y la pasión no serán capaces de educar, pues educar es contribuir a formar personas responsables, solidarias y honestas, comprometidas con su propio perfeccionamiento y con el bien de los demás.”
Nosotros debemos trascender el currículo, reedificarlo, transformarlo en la praxis en letra viva, en algo coherente, práctico, flexible, exitoso para nuestro quehacer diario. El currículo no puede quedar como letra muerta, debemos darle la vida que merece. Reflexionarlo, contextualizarlo y sobre todo ser críticos ante su contenido.
Saludos cordiales.
Pérez Esclarín, A. (2010). Pasión por Educar. Disponible:
http://antonioperezesclarin.com/2014/09/09/pasion-por-educar/
[Consulta: 2016, marzo 24]
Ese Arte de Enseñar que mencionas, lo traduce José Martí con estas palabras: “Como la libertad vive del respeto y la razón se nutre de lo contrario, edúquese a los jóvenes en la viril y salvadora práctica de decir sin miedo lo que piensan y oír sin ira ni mala sospecha lo que piensan otros”.
Si lees estas sabias palabras de José Martí, y estás de acuerdo conmigo, resaltan en su palabra escrita: Libertad de expresión, esa ansiada libertad de hablar, decir sin miedos las cosas, pero con respeto, honestidad. También está la tolerancia, la solidaridad de escuchar sin prepotencia, sin rabias, lo que otros piensan y dicen aunque no estemos en completo acuerdo. He allí la diversidad del pensamiento.
En virtud de ello, suscribo las palabras de Pérez Esclarín cuando dice que
“La crítica debe ser, primero que nada, autocrítica permanente, tanto individual como institucional, como medio esencial para cambiar, para mejorar, para irse superando sin cesar.”
Es la crítica reflexiva, la autocrítica, la revisión y autoregulación de nuestras concepciones, de nuestra práctica docente, de nuestros paradigmas, que nos puede conducir a ver el proceso de enseñar y aprender con una nueva visión del mundo. Y esa nueva visión del mundo nos permitirá asumir una postura clara para nuestra formación, autoformación tan necesaria y urgente en estos tiempos de nuevas tecnologías; para mejorar nuestras actitudes hacia el trabajo en equipo, con nuestros estudiantes y demás actores del hecho educativo; para derribar barreras comunicacionales entre el equipo de gestión y el profesorado; para incentivar la apropiación de estrategias y técnicas novedosas, creativas en el aula; para promover espacios colaborativos de aprendizaje; para desarrollar verdaderos proyectos sentidos y necesarios, entre múltiples cosas que nos faltan aún por mejorar.
Inicié desde hace mucho, desde el liceo y la universidad proyectos comunitarios resultado del diagnóstico con los estudiantes para desarrollar sus seminarios de investigación y proyectos de aula. Aquí en mi Blog hay algunas experiencias con un video sobre una visita a Alimentos Polar Comercial, Planta Marigüitar.
Me gustaría vieras esta experiencia en Educación Media General. La Gloria: Turismo de Aventura. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=nAxAeFwFjfo
No es fácil, siempre los recursos, traslado, horarios, disponibilidad, refrigerios, entre otras cosas genera alguno que otro imprevisto. Pero lo que si te puedo decir es que todavía no me he cansado.
REFERENCIAS:
Pérez Esclarín, A. (2013). Educar la crítica y la autocrítica. Disponible:
http://antonioperezesclarin.com/2013/04/03/educar-la-critica-y-la-autocritica/
[Consulta: 2016, marzo 26]